Los delirios de la exministra Ana Palacio vinculando a Podemos y otras candidaturas ciudadanas enemigas con«la nostalgia del califato» y llamando a la defensa de Europa muestran hasta qué punto el islam representa hoy la quintaesencia de la otredad y cómo la herencia histórica de al-Ándalus sigue estando atragantada en el imaginario nacionalista español.
Desde los albores de la Edad Moderna, si no antes, la «nación española», se ha construido a sí misma no solo como esencialmente católica y europea, sino como resultado de un proceso de resistencia y reconquista contra una civilización y una religión, la islámica, considerada antagónica a la identidad que se intentaba definir.
La historia de Madrid ilustra bien este juego de identidades, pues aunque lo único cierto que se ha sabido siempre es que apareció en la historia siendo una pequeña ciudad andalusí —«la ciudad que llaman Magerit», en la «tierra de los caldeos», dice la Crónica de Sampiro en el siglo XI—, su condición de capital ha propiciado la elaboración de toda clase de mitos seudohistóricos con el objeto de borrar o minimizar unos orígenes que resultan incómodos e inadecuados a una ciudad que representa y condensa la identidad nacional española.
Es bastante probable que entre las varias razones que llevaron a Felipe II a convertir una población humilde como Madrid en sede permanente de la Corte en mayo de 1561 estuviera, precisamente, la posibilidad de hacer de ella una capital a medida. Y ello no sólo en lo urbanístico —donde no obtuvo el éxito esperado— sino también en lo simbólico, en la medida en que todo aquello que delataba el origen humilde y moro de la Villa, en la arqueología o la documentación histórica, era lo suficientemente frágil y poco conocido como para hacer borrón y cuenta nueva, inventando un pasado acorde con las necesidades propagandísticas de la Monarquía hispánica, que, recordémoslo, reinaba sobre el imperio más grande de su tiempo y era la defensora por antonomasia de la fe católica. La incipiente «nación española» se hallaba, a mediados del siglo XVI, en trance de desembarazarse de sus últimas minorías religiosas —moriscos y judaizantes, convertidos oficialmente al cristianismo unas décadas atrás— e inmersa en un proceso de «europeización» de las costumbres que pretendía limpiar del cuerpo social todo el hábitus islámico, esas arraigadas prácticas culturales heredadas de ochocientos años de civilización andalusí, y en las que, para desgracia de sus majestades católicas, los demás pueblos de Europa veían y vieron durante mucho tiempo la quintaesencia de lo español, como recuerda Barbara Fuchs en un excelente libro.
Así pues, de los think-tanks de la época comenzaron a salir relatos que remontaban los orígenes de la capital hasta los tiempos heroicos de la Antigüedad, haciendo de ella una ciudad más noble y con más historia que la mismísima Roma, fundada por los antiguos carpetanos, visitada por los griegos, engrandecida por los romanos, honrada por los santos varones de la Iglesia visigoda y después, sí, conquistada y sojuzgada por los moros antes de ser finalmente recuperada para la Cristiandad por los reyes de Castilla, con lo que se incardinaba la historia madrileña en los moldes de la pérdida y la reconquista que dan forma a la historia y la identidad nacionales. A todas estas fabulaciones se añadió una profunda modificación de la fisionomía de la ciudad, que provocó la destrucción casi absoluta de las construcciones andalusíes que hubieran sobrevivido hasta entonces.
El conocimiento o las elucubraciones sobre los orígenes de Madrid han evolucionado mucho desde entonces, pero sin perder, por lo general, un par de rasgos familiares que uno advierte enseguida cuando pretende acercarse a ellos. El primero es que se trata de un periodo histórico poco conocido entre el público en general y escasamente valorado por las instituciones, fuera de un reducido grupo de entusiastas y especialistas. El segundo, que de manera recurrente, incluso en la propaganda institucional y hasta en ciertas obras especializadas, se echa mano de toda clase de artificios para situar la fundación o el primer núcleo de población de la Villa antes o incluso después de esa oscura etapa de la «dominación islámica», por la que se pasa casi de puntillas, de modo que el mérito retrospectivo de haber fundado la capital no recaiga sobre ese «otro» contra el cual se ha forjado la identidad española. Y ello a pesar de que las evidencias arqueológicas y documentales, a lo largo de los últimos sesenta años, no han hecho sino confirmar lo que ya decían las fuentes medievales: que Madrid fue, en sus primeros dos siglos de existencia, una pequeña ciudad fundada por iniciativa del emir Muhammad I a mediados del siglo IX para guardar la frontera septentrional de al-Ándalus.
A ese emir le dedicó el Ayuntamiento madrileño, a principios de los noventa, culminando un proyecto de la época de Tierno Galván, un pequeño parque a los pies de la Almudena —al-mudayna: 'la ciudadela'— en el que unas placas en castellano y árabe le reconocían como «fundador de la medina ciudad de Madrid». Sin embargo, acabaron por ser retiradas en la última remodelación de la zona, quizás al mismo tiempo que los responsables de comunicación municipales decidieron volver al runrún imperial publicando en su web que «el emir, en realidad, simplemente amuralló un recinto anterior, que bien pudo ser cuando sic menos visigodo». Ese parque, por cierto, que ha estado abandonado durante décadas y hoy es de difícil acceso, es el único reconocimiento que existe en el callejero madrileño al pasado islámico de la ciudad. En el nomenclátor de calles madrileño, que nos ofrece la lista completa de los reyes godos, títulos de zarzuelas y películas y todas las ciudades, accidentes geográficos y personajes reales o ficticios imaginables, incluidos Tintín y Milú, no ha habido lugar para una calle de al-Ándalus, una plaza de Magerit —castellanización del nombre árabe Maŷrit— o una mención al célebre matemático y astrónomo Maslama al-Maŷriti —Maslama el Madrileño—, uno de los científicos más relevantes del Medievo islámico y cristiano, que tampoco figura en ninguno de los muchos diccionarios biográficos de madrileños ilustres, para los que la historia empieza con san Isidro.
He tenido la suerte —y que perdone el lector, pero ahora, como Francisco Umbral, «voy a hablar de mi libro»— de que la editorial La Librería, una referencia en historia de Madrid, me hiciera un hueco para contribuir al conocimiento sobre los olvidados musulmanes madrileños. En Madrid islámico (La Librería, 2015) he querido, además de desarrollar las reflexiones sobre historia y memoria que he esbozado aquí, relatar la historia de los musulmanes madrileños desde la fundación de la ciudad a mediados del siglo IX hasta la expulsión (al menos formal) de los moriscos a principios del XVII. La etapa puramente andalusí es sin duda alguna la más estudiada y conocida, al menos dentro del reducido ámbito en el que suele prodigarse este tipo de conocimiento,1 y no deja de producir datos novedosos. Sin embargo, debido a las taxonomías que tratan los periodos históricos como compartimentos estancos, las historias del Madrid andalusí se detienen en la conquista de Alfonso VI y no suelen abordar sus supervivencias, que duraron varios siglos, dentro de la sociedad cristiana.
La intrahistoria de la minoría musulmana —mudéjar y luego morisca— en el Madrid castellano nos proporciona ecos de una sociedad multicultural avant la lettre, con sus limitaciones y estridencias. Los mudéjares, que por lo que parece no llegaron a ser el 3% de la población, tuvieron sin embargo en Madrid una capacidad de acción que se impuso a su número y a su condición subalterna, gracias a la buena relación que algunos de ellos tuvieron con las autoridades y al cuasi monopolio que ejercieron sobre algunos oficios. A los herreros musulmanes se debe la que quizás sea la primera huelga documentada de la historia de Madrid, cuando, en protesta por el «apartamiento» (reclusión en el gueto de la Morería) impuesto por los Reyes Católicos como parte de su política de construcción de un Estado moderno, dejaron de trabajar durante meses y no cejaron en su empeño a pesar de las presiones y amenazas, hasta obligar a la retirada de las órdenes reales.
Menos conocida aún es la historia de los moriscos, musulmanes convertidos oficialmente al cristianismo desde principios del siglo XVI. En Madrid se añadieron, a los antiguos mudéjares de la Villa, los moriscos deportados de Granada tras la rebelión de 1568, auténticos extraños que hablaban árabe (lengua que los mudéjares castellanos habían perdido hacía varias generaciones) pero que aparentemente fueron bien acogidos por la sociedad madrileña, a pesar de que su dificultad para pasar desapercibidos les hacía caer una y otra vez en las garras del Santo Oficio. En 1581 había unos 1500 moriscos censados en la Villa, número que no debió de dejar de crecer en las décadas siguientes teniendo en cuenta que la población madrileña casi se multiplicó por diez en la segunda mitad del siglo. Sin embargo, la expulsión de 1609-1610 apenas logró sacar a 369, ante la contrariedad del conde de Salazar, que se quejaba de que en Madrid los moriscos «tienen muchas personas que los ayudan y cubren». Madrid fue, por tanto, una de las poblaciones de las que nunca pudo extirparse del todo la herencia humana andalusí, aunque en la misma época los propagandistas de la Corte iniciaran ese largo camino de negación de la memoria del que aún quedan tantas supervivencias.
Esperemos que la nueva etapa que parece abrirse para nuestra ciudad traiga, entre otras cosas, una recuperación y reivindicación de su memoria histórica, tan útil también para acompasar los retos del presente.
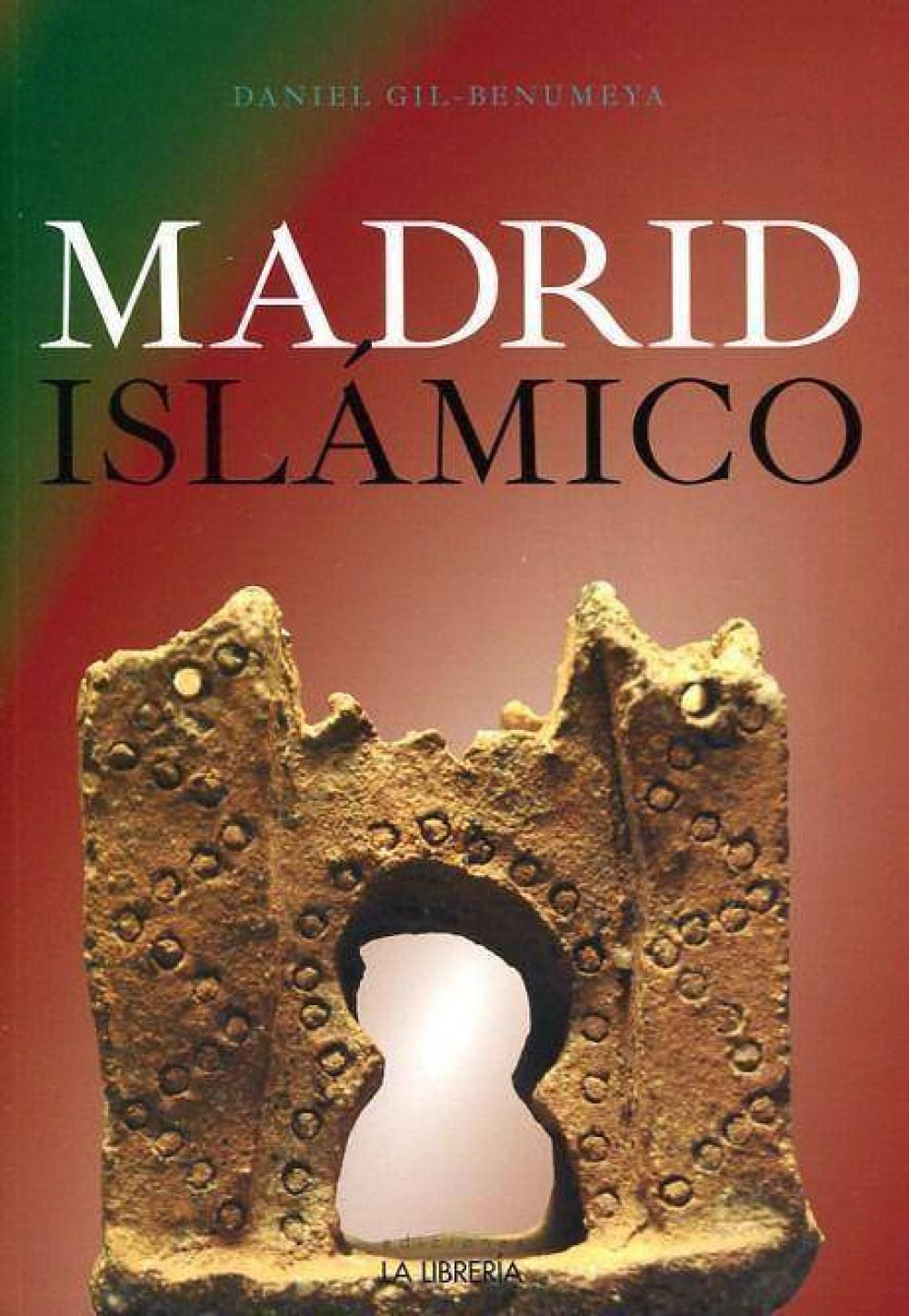

Comentá la nota